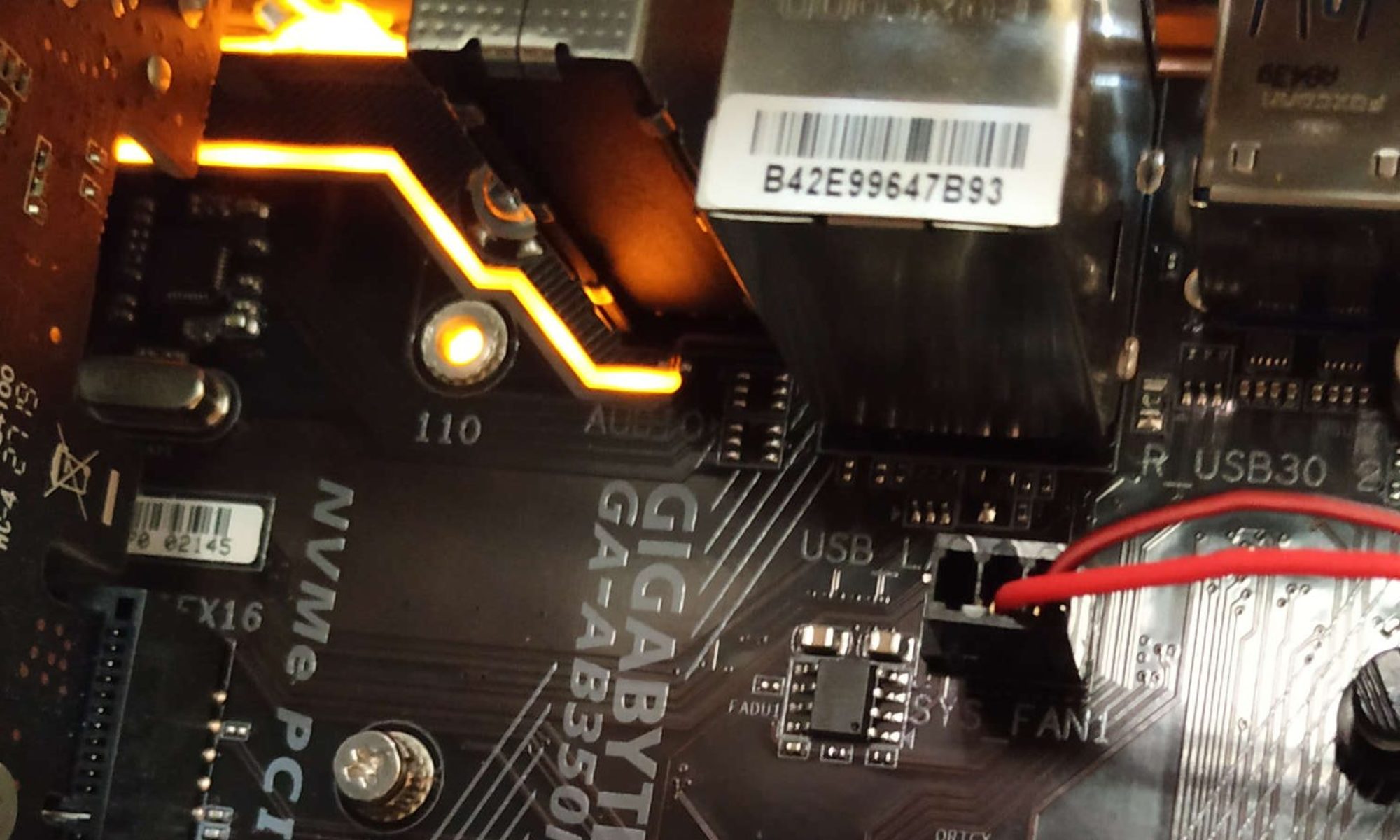Me he criado en el campo. Hasta los 11 años viví en una gigantesca casa de una estancia en el sur de la provincia de Córdoba. He visto prácticamente toda la fauna existente en la zona y criado en cautiverio muchas de esas especies.
Sé que desde un punto de vista citadino, conservacionista, no sea muy loable. Pero en ese momento era una manera de acercarme a la naturaleza, siempre huidiza e inalcanzable.
No era un capricho de niño; o al menos no lo era tal como puede verse en una casa de regalos: el típico berrinche de nene para que los padres le compren el último juguete de moda publicitado por televisión. Era una forma egoísta e inmadura de pequeño: te amo, por eso quiero que estés conmigo.
Ese afán de ver de cerca y aprender sobre los animales, incluyó incluso arañas, culebras, hormigas, lagartijas y otros, muchas veces considerados «repulsivos».
En innumerables ocasiones, caminando en los campos, o en los médanos, esas interminables extensiones de arena que cercenan las tierras de cultivo, he visto aquellas pequeñas y rapidísimas lagartijas de colores opacos, confundiéndose veloces entre las hierbas secas o en la arena. Siempre tomando sol, por completo inmóviles hasta que en un segundo, con un movimiento instantáneo, desaparecen en su cueva.
Ahora bien, nunca las había visto por la noche, con el fresco, andar por ahí.
Claro que seguramente no hubiera sido fácil observarlas en la oscuridad, utilizando una linterna, por ejemplo.
El caso es que tiempo atrás, ya bien entrada la noche, y por la ventana de la cocina de mi casa actual, en Buenos Aires, observé una sombra proyectarse desde el farol en la pared. Una sombra grande, inquietante, tenebrosa. Veía unas enormes «patas» moverse sigilosamente hacia un lado y otro, sobre la luz. Así que tomé coraje y me preparé a salir para ver algún tipo de tarántula de 20 centímetros sobre mi pared; alguna criatura arácnida exótica escapada de algún zoológico.
Rápidamente abrí la puerta, y al mirar hacia lo alto, medio oculta por una rama de la acacia negra ví, y juro que la ví, una araña gris de por lo menos quince centímetros de diámetro incluyendo las patas, moverse con rapidez y detenerse en un hueco entre los ladrillos decorativos.
Pasado el primer flash de la imaginación prejuiciada, volviendo a enfocar la vista, me dí cuenta que, lejos de ser un arácnido, se trataba de una lagartija. Y de no más de 12 centímetros de longitud.
Me miraba con sus ojitos saltones y negros, quizá tan asombrada como yo, inmóvil, segura al saber que su piel tenía las mismas tonalidades de la pared y se camuflaba a la perfección.
Como los únicos reptiles nocturnos que conozco son los geckos, concluí que se trataba de alguna especie de ellos, escapada alguna vez de un terrario, y adaptados ahora a vivir en la ciudad, a decenas de miles de kilómetros de su lugar de origen.
Había estado comiendo insectos sobre el farol y ahora, seguramente con el estómago bien lleno, se volvía a su guarida.
A partir de entonces nos volvimos amigos. Y cada tanto nos encontramos, mirándonos fijamente, él sobre su plano vertical libre completamente, y yo sobre el horizontal, sobre el que apenas puedo moverme en sus dos dimensiones, prisionero por siempre.