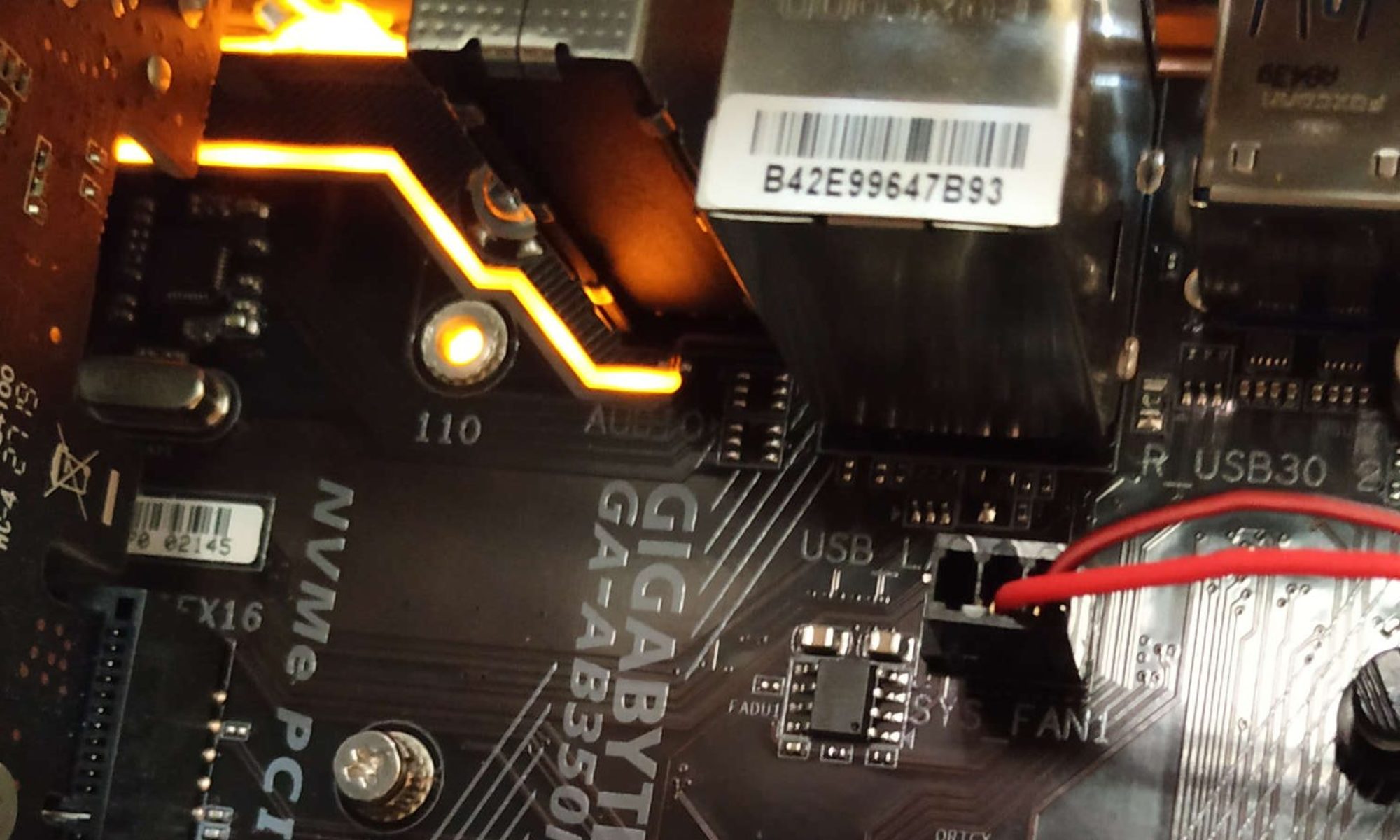El sol, dorado y tibio, golpeaba su cara. Las montañas que eran su destino, con sus picos cubiertos de blanco, parecían alejarse en una bruma azulada. El camino le pesaba, las piedras provocaban con frecuencia a su cabalgadura. Avanzaba al paso, cómodo, dejando al caballo seguir su propio ritmo. No tenía apuro.
Cabalgaba abstraído en sus pensamientos. Había trabajado toda la semana como mula para ganar unos pocos pesos que le ayudarían a pasar el mes.
Sabía que no era suficiente. Sabía que la yerba y el azúcar habían incrementado su costo. Y tenía que comprarse unas alpargatas nuevas porque las que llevaba mostraban ya sus bigotes.
Se dirigía a una cueva en las montañas, oculta por una saliente, y que sólo él conocía. Era su refugio de caza, que le permitía pasar varios días sin sufrir por completo las inclemencias del tiempo, y organizar desde allí sus recorridas en busca de leones, los peligrosos pumas de montaña cuya piel vendía para mejorar sus ingresos.
Su mente pasaba de una idea a otra. Desde los por qués de su vida, a dónde encontraría el puma que cazaría durante ese fin de semana. De la última mujer con la que había estado, años atrás, a las dos ovejas con sarna que debía curar el lunes.
Su existencia estaba signada por el tedio. El no-ocurrir. El aburrimiento del trabajo diario, el mate por la mañana con un pedazo de asado, al trozo de carne a las brasas por la noche acompañado de un poco de galleta.
Lo que más disfrutaba eran esas salidas a cazar leones, por las que desaparecía en solitario en las montañas durante varios días, generalmente. Nunca volvía sin una piel. A veces dos. Siempre las vendía rápidamente a visitantes, o extranjeros que se acercaban por una u otra razón al pueblo. Una vez quisieron pagarle con unos papeles verdosos como el liquen de las piedras en los arroyos de montaña, y que por supuesto no aceptó porque él no era ningún estúpido para aceptar papelitos falsos de colores.
Su única compañía era su perro. Pequeño y ágil, tenía la rara habilidad de enardecer a los pumas, saltando y ladrando alrededor de ellos hasta cansarlos, sin ponerse al alcance de sus zarpazos. Una vez el puma era arrinconado en alguna cueva o peñasco que le impedía huir, él se acercaba con su poncho envolviendo su mano derecha, y su larguísimo facón en su izquierda, afilado como navaja, para matarlo rápidamente con un solo puntazo y no dañar demasiado la valiosa piel.
Era una acción poco menos que suicida. Pero él era bien conocido por su fuerza y habilidad. Podía enlazar un potro a todo galope, estando él a pie, y pararlo en seco al trabar sus manos con el lazo. Era capaz de mantener él solo un novillo en tierra para ser curado. Y era el que más bolsas podía llevar cuando les tocaba hombrearlas en el trabajo.
Lo peor era su zurdera. Se zurdo le complicaba clavar el facón en el lugar correcto en el costado izquierdo de su presa. Pero había adquirido una técnica especial moviendo su cuerpo, como en una contorsión, esquivando la garra del animal a la vez que hundía el arma en su pecho.
Su particular condición le había valido también un respeto en toda la comarca, porque no había cuchillero que pudiera hacerle un tajo. Le temían, porque no estaban habituados a invertir sus movimientos de protección y ataque ante un contrincante zurdo. Y eso había devenido en multitud de incidentes con la Justicia, ya que él salía siempre victorioso de cualquier disputa. Su dios había estado siempre a su lado, y así no le debía ninguna muerte humana.
Además, su facilidad y buena disposición para el trabajo duro, sin protestas, y su viveza para cumplir órdenes y dejar los encargues terminados en tiempo y forma, generaban una simpatía entre sus patrones. No le faltaba así quien quisiera contratarlo, y podía cambiar de estancia o chacra cuantas veces quisiera en el año, porque casi todos los encargados y dueños de la zona lo conocían y apreciaban. Pero a él no le gustaba estar demasiado tiempo en un mismo lugar. Encontraba un extraño placer en migrar de un lado a otro, en no aquerenciarse definitivamente en terruño alguno, como gitano. Esos gitanos que a veces venían al pueblo vendiendo chucherías y ofreciendo leerle en la palma de su mano su fortuna venidera.
Jamás había dejado a una gitana que lo tocara. Salvo aquella hermosa mujer, de tez cobriza y brillantes dientes de nieve. Con su carcajada fácil y su pícara mirada, lo había conquistado cuando era apenas un muchacho y comenzaba a forjarse su reputación de hombre trabajador y sin vueltas. Se habían amado como gatos en cuanto lugar reservado se encontraran. Pero ella habíase ido pocos días más tarde con su tribu, y él no había deseado en ese momento moverse de su pueblo.
Pero él era feliz. Sin mujer, ni hijos, ni querencias. Sólo se debía a sus gustos, a sus placeres simples de hombre de campo, curtido en las nieves de la alta montaña y en el durísimo trabajo de las estancias. En el frío de los inviernos y los veranos calurosos y húmedos.
Con este ensoñamiento, se dio cuenta que ya estaba llegando. Las últimas franjas de luz se deslizaban por los bordes rocosos. Y a lo lejos, escuchó el grito gatuno de un león cachorro, llamando a su madre.